Para comenzar nuestro relato habremos de observar, en primer lugar, la situación política que hacia el siglo VI a.C. se dibujaba en los pueblos que habitaban las riberas del Mediterráneo oriental.
En el Asia Menor, en la costa occidental de lo que en la actualidad es Turquía, se asentaban tres grandes reinos: Frigia, Lidia y Caria, de los cuales, el más próspero y desarrollado era el reino de Lidia, con su capital, Sardes, como uno de los centros de poder y cultura más sobresalientes de la época. Su caída en manos de los persas en 547 a.C. marcará el inicio de la expansión del imperio medo y la amenaza subsiguiente para el mundo griego.
En Grecia, a partir de la mitad del siglo VI a.C., la principal metrópoli era Esparta, constituida en cabeza de una alianza militar formada por todas las ciudades de la península del Peloponeso de la cual queda excluida la poderosa ciudad de Argos, enemiga irreconciliable de Esparta debido al contencioso históricamente mantenido acerca de la propiedad de la fértil llanura intermedia de Cinuria. Fuera de esa denominada Liga del Peloponeso existían otras ciudades de importancia, por aquel entonces, secundaria, entre las que sobresalían Corinto, Atenas y Egina.
En general, el sistema de gobierno de estas metrópolis correspondía a un régimen oligárquico, tiránico, cuyos gobernantes se sucedían en el poder en función de dinastías a menudo interrumpidas por medio de alguna revuelta palaciega. Sin embargo, en el 510 a.C., un grupo de atenienses exiliados consiguieron reunir un gran ejército con el que expulsaron a Hipias, el último tirano de Atenas, y colocan en la cúpula del poder a Clístenes, quien, no queriendo reproducir el régimen derrocado con el argumento de que durante él el papel de Atenas en los asuntos de la Hélade no había dejado de ser secundario, instituyó un régimen de gobierno representativo basado en el consejo de los “demos” (unidades territoriales que sustituían a las anteriores gens familiares) que rompía los vínculos entre los miembros de las gens y que será conocido con el nombre de “democracia” (gobierno de los demos).
Con la instauración del nuevo régimen, Atenas inició su expansión al mismo tiempo que despertó los recelos por parte de Esparta y la Liga del Peloponeso, recelos tanto motivados por su influencia creciente en los asuntos griegos, como por la percepción por parte de aquellos de que el nuevo sistema instaurado en Atenas suponía una amenaza evidente para su propio sistema de gobierno pues, no en vano, a buen seguro que los éxitos de Atenas serían considerados como éxitos del nuevo sistema democrático por amplias capas de la población sometidas en las metrópolis peloponésicas, las cuales, en un momento dado, podrían llegar a reclamar un sistema de gobierno similar al ya vigente en Atenas.
Sin embargo, las crecientes diferencias entre Esparta y Atenas no venían sólo motivadas por sus distintos regímenes políticos aunque emanaban de los mismos, sino también por una concepción diametralmente distinta de lo que debería ser la vida de sus gentes. En efecto, el pensamiento griego, en lo referente a la proyección individual de sus gentes, estaba dominado por la aspiración a conseguir la “areté” o conjunto de cualidades que hacen de un hombre un héroe. Sin embargo, los caminos para conseguir la citada areté eran notablemente diferentes en ambas ciudades en base a sus muy distintos sistemas educativos habilitados para su consecución (“paideía”). Así, mientras que en Esparta se constituyó una polis guerrera de corte aristocrático, en la que el Estado fue acentuando progresivamente su preeminencia sobre el individuo, en Atenas, en cambio, fue asentándose una polis de tipo democrático en la que prevalecía la iniciativa privada, la capacidad creativa y la libertad de pensamiento.
En Esparta, la polis lo es todo para el hombre, de ahí que este se consagre a la patria, en aras de cuya prosperidad está siempre dispuesto a sacrificar, no sólo sus intereses individuales sino incluso su propia vida. Por ello, la educación espartana no tenía como objetivo seleccionar héroes sino formar una ciudad entera de héroes dispuestos a inmolarse por su patria.
Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que en el siglo VII y principios del VI a.C., Esparta fue el primer foco cultural de la Hélade, de tal manera que era la capital de la música, florecía la poesía lírica de manos de Tirte y Alcman, atraía a los artistas y eruditos extranjeros, y sus jóvenes sentían gusto por la práctica de los deportes, como lo demuestran las numerosas victorias de espartanos en los primeros Juegos Olímpicos. Será hacia el 550 a.C. cuando se produce un frenazo espectacular en el desarrollo sociocultural de Esparta, posiblemente a causa ingente población de ilotas (población agrícola que debía de entregar a los espartanos una parte de su cosecha) y periecos (artesanos y comerciantes tributarios de Esparta, privados de sus derechos políticos, que vivían en poblados autónomos) con los que los espartanos convivían y sobre los que debían mantener su autoridad. De hecho, Esparta estaba formada por una aristocracia numéricamente reducida que pretende mantener en régimen de sometimiento a masas ingentes dispuestas en todo momento a la rebelión, lo cual obligaba a sus dominadores a permanecer en continuo estado de vigilancia y convertirlos en una comunidad de guerreros prestos a resolver por las armas cualquier emergencia. Para ello, su inferioridad numérica había de ser compensada con la superioridad técnica, la solidaridad total y la obediencia ciega.
En el Asia Menor, en la costa occidental de lo que en la actualidad es Turquía, se asentaban tres grandes reinos: Frigia, Lidia y Caria, de los cuales, el más próspero y desarrollado era el reino de Lidia, con su capital, Sardes, como uno de los centros de poder y cultura más sobresalientes de la época. Su caída en manos de los persas en 547 a.C. marcará el inicio de la expansión del imperio medo y la amenaza subsiguiente para el mundo griego.
En Grecia, a partir de la mitad del siglo VI a.C., la principal metrópoli era Esparta, constituida en cabeza de una alianza militar formada por todas las ciudades de la península del Peloponeso de la cual queda excluida la poderosa ciudad de Argos, enemiga irreconciliable de Esparta debido al contencioso históricamente mantenido acerca de la propiedad de la fértil llanura intermedia de Cinuria. Fuera de esa denominada Liga del Peloponeso existían otras ciudades de importancia, por aquel entonces, secundaria, entre las que sobresalían Corinto, Atenas y Egina.
En general, el sistema de gobierno de estas metrópolis correspondía a un régimen oligárquico, tiránico, cuyos gobernantes se sucedían en el poder en función de dinastías a menudo interrumpidas por medio de alguna revuelta palaciega. Sin embargo, en el 510 a.C., un grupo de atenienses exiliados consiguieron reunir un gran ejército con el que expulsaron a Hipias, el último tirano de Atenas, y colocan en la cúpula del poder a Clístenes, quien, no queriendo reproducir el régimen derrocado con el argumento de que durante él el papel de Atenas en los asuntos de la Hélade no había dejado de ser secundario, instituyó un régimen de gobierno representativo basado en el consejo de los “demos” (unidades territoriales que sustituían a las anteriores gens familiares) que rompía los vínculos entre los miembros de las gens y que será conocido con el nombre de “democracia” (gobierno de los demos).
Con la instauración del nuevo régimen, Atenas inició su expansión al mismo tiempo que despertó los recelos por parte de Esparta y la Liga del Peloponeso, recelos tanto motivados por su influencia creciente en los asuntos griegos, como por la percepción por parte de aquellos de que el nuevo sistema instaurado en Atenas suponía una amenaza evidente para su propio sistema de gobierno pues, no en vano, a buen seguro que los éxitos de Atenas serían considerados como éxitos del nuevo sistema democrático por amplias capas de la población sometidas en las metrópolis peloponésicas, las cuales, en un momento dado, podrían llegar a reclamar un sistema de gobierno similar al ya vigente en Atenas.
Sin embargo, las crecientes diferencias entre Esparta y Atenas no venían sólo motivadas por sus distintos regímenes políticos aunque emanaban de los mismos, sino también por una concepción diametralmente distinta de lo que debería ser la vida de sus gentes. En efecto, el pensamiento griego, en lo referente a la proyección individual de sus gentes, estaba dominado por la aspiración a conseguir la “areté” o conjunto de cualidades que hacen de un hombre un héroe. Sin embargo, los caminos para conseguir la citada areté eran notablemente diferentes en ambas ciudades en base a sus muy distintos sistemas educativos habilitados para su consecución (“paideía”). Así, mientras que en Esparta se constituyó una polis guerrera de corte aristocrático, en la que el Estado fue acentuando progresivamente su preeminencia sobre el individuo, en Atenas, en cambio, fue asentándose una polis de tipo democrático en la que prevalecía la iniciativa privada, la capacidad creativa y la libertad de pensamiento.
En Esparta, la polis lo es todo para el hombre, de ahí que este se consagre a la patria, en aras de cuya prosperidad está siempre dispuesto a sacrificar, no sólo sus intereses individuales sino incluso su propia vida. Por ello, la educación espartana no tenía como objetivo seleccionar héroes sino formar una ciudad entera de héroes dispuestos a inmolarse por su patria.
Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que en el siglo VII y principios del VI a.C., Esparta fue el primer foco cultural de la Hélade, de tal manera que era la capital de la música, florecía la poesía lírica de manos de Tirte y Alcman, atraía a los artistas y eruditos extranjeros, y sus jóvenes sentían gusto por la práctica de los deportes, como lo demuestran las numerosas victorias de espartanos en los primeros Juegos Olímpicos. Será hacia el 550 a.C. cuando se produce un frenazo espectacular en el desarrollo sociocultural de Esparta, posiblemente a causa ingente población de ilotas (población agrícola que debía de entregar a los espartanos una parte de su cosecha) y periecos (artesanos y comerciantes tributarios de Esparta, privados de sus derechos políticos, que vivían en poblados autónomos) con los que los espartanos convivían y sobre los que debían mantener su autoridad. De hecho, Esparta estaba formada por una aristocracia numéricamente reducida que pretende mantener en régimen de sometimiento a masas ingentes dispuestas en todo momento a la rebelión, lo cual obligaba a sus dominadores a permanecer en continuo estado de vigilancia y convertirlos en una comunidad de guerreros prestos a resolver por las armas cualquier emergencia. Para ello, su inferioridad numérica había de ser compensada con la superioridad técnica, la solidaridad total y la obediencia ciega.
Surge, pues, un estado policial que controla a cada ciudadano. Los extranjeros, antes bien acogidos, se convirtieron en sospechosos. Esparta se tornó conservadora, defendiendo costumbres y sistemas político-sociales anacrónicos, al mismo tiempo que paulatinamente se va produciendo un empobrecimiento gradual de la cultura, de las artes e, incluso, de los deportes de competición, es decir, en todo aquello que pueda contribuir al desarrollo de una personalidad crítica capaz de rebelarse contra la rigidez asfixiante de las consignas estatales. De hecho, los nombres espartanos desaparecen de entre los vencedores de los Juegos Olímpicos, en los que tanto habían destacado en épocas anteriores.
Paralelamente, se va produciendo una involución en le terreno educativo. El estado es dueño absoluto, no sólo de la vida, sino incluso de la inteligencia de sus súbditos, cada uno de los cuales es tan sólo una simple pieza que se integra y ajusta en la maquinaria estatal. La educación es un derecho y un deber exclusivo del Estado encaminado a la formación del individuo como soldado y de la que se excluye a los extranjeros y a los ilotas, éstos últimos dedicados únicamente a cultivar la parcela recibida del Estado y a entregar a sus señores la mitad de la cosecha anual. Los periecos, aunque libres, tampoco tenían acceso a la educación estatal.
Apenas nacido, el niño debe ser presentado ante una comisión de ancianos que decide si debe vivir o no. “Si era robusto y fuerte daban orden de criarlo, y si era débil –nos dice Plutarco- lo enviaban a los Apótetas, un lugar barrancoso en el monte Taigeto por el que lo despeñaban, basándose en el principio de que ni para uno mismo ni para la ciudad vale la pena que viva lo que desde el preciso instante de su nacimiento no está bien dotado de salud y de fuerza”. El niño que había pasado este primer examen permanecía en el hogar familiar hasta los siete años con el fin de proceder a su crianza, transcurridos los cuales, el Estado se encargará directamente de su educación hasta los veinte años, encuadrándolo en un grupo con estructura perfectamente jerarquizada y recibiendo una educación exclusivamente militar. A los veinte años, el joven se habrá convertido en un hoplita, soldado diestro en logística y en tácticas de combate, capaz de luchar en perfecto orden e integrado como una pieza más de una máquina militar perfecta cuyos motores son la disciplina, el orden, la estrategia y el valor, de tal manera que, en este hoplita espartano, convergen la total consagración a la polis, el espíritu de sacrificio, la obediencia ciega, la anulación de la personalidad y una austeridad ascética. Por ello, esta igualdad, esta uniformidad entre los ciudadanos, resulta inconciliable con la competición a título individual, motivo por el cual el deporte de competición desapareció al mismo tiempo que, en este contexto, es fácil comprender que, tanto la literatura como el arte, la poesía, etc., no sólo no formaban parte del programa educativo sino que pasaron a ser considerados pasatiempos indignos. Así, hasta el vocabulario se fue haciendo tan restringido, que el lenguaje de los espartanos se hizo de una cortedad tal que, unido a su desprecio por la retórica, sus frases, tan sólo buscando una absoluta claridad de expresión, se hicieron tan directas y concisas que, en la actualidad, denominamos como “lacónico” a un mensaje o una respuesta corta, directa, sin concesiones a la argumentación ni a los juegos de palabras, dado que se denominaba Laconia o Lacedemonia a la región del Peloponeso a la que pertenecía Esparta. Aún más, para el espartano, en la búsqueda del interés de su patria, no existen diferencias entre el bien y el mal, entre lo honrado y lo deshonesto, sólo existe el interés de Esparta. Por ello, en sus relaciones con los demás pueblos, no dudaban en utilizar el engaño o la traición si ello redundaba en beneficio de Esparta (en la Guerra del Peloponeso, librada contra la Liga Ática, liderada por Atenas, no dudaron en hacerse apoyar por los persas con dinero y una flota. Atenas, por el contrario, antes de la batalla de Salamina, había rechazado las ventajosas ofertas realizadas por Jerjes si aquella se mantenía al margen del conflicto). Cuenta Plutarco que Lisandro, el almirante vencedor de la batalla de Egospótamos que pone fin a la Guerra del Peloponeso, a quienes le criticaban por realizar gran parte de las cosas mediante el engaño les solía responder con una sonrisa: “A donde no llega la piel de león debe añadirse la de zorro”, lo cual da una idea fidedigna de lo dicho con anterioridad.
Por su parte, la mujer espartana gozaba de una independencia inusual en el resto de Grecia, en donde las jóvenes se criaban en el hogar y no recibían más educación que la relativa a las faenas domésticas. Por el contrario, en Esparta, las mujeres no vivían recluidas en casa y eran educadas de igual manera que los varones, con la única diferencia de que podían permanecer en el hogar familiar en lugar de separarse de él e integrarse en grupos educacionales. Sin embargo, el papel de la mujer en Esparta fue establecido desde una concepción utilitaria de la misma, convirtiéndola en robusta madre de vigorosos hoplitas, para lo cual llevaba a cabo una exhaustiva preparación física. No obstante, la mujer espartana estaba orgullosa de su papel, como lo atestigua Gorgófone, esposa del rey Leónidas, quien al ser preguntada por una extranjera que cómo era posible que las mujeres espartanas fueran las únicas que mandaban sobre los hombres, replicó: “Es que somos las únicas que parimos hombres”. Al igual que el hombre, la mujer espartana estaba tan mentalizada acerca de la preeminencia absoluta de los intereses del Estado frente a los de la familia, que en ella no había lugar para exteriorizar la ternura ni los sentimientos. Una prueba de ello es aquella mujer que había enviado a sus cinco hijos a la guerra y esperaba con ansiedad el desenlace de la misma. Cuando alguien llegó y le hizo saber, en respuesta a su pregunta acerca del resultado de la batalla, que sus cinco hijos habían muerto durante la misma, le replicó: “No fue esto lo que te pregunté, ruin, sino como le fue a la patria”.
Por el contrario, en Atenas, antítesis de Esparta, los ciudadanos vivían libres de la tutela del Estado, el cual respetaba el derecho de los padres a educar a sus hijos, teniendo, aquellos, la obligación de procurar a éstos una educación física e intelectual acorde con sus posibilidades económicas.
A pesar de que Atenas, como todo el mundo griego y antiguo en general, tenía la necesidad de poseer un ejército formado por hombres aguerridos, jamás tuvo la obsesión de preparar a sus jóvenes exclusivamente para velar por la defensa del país, sino que hizo todo lo posible para promocionar una educación integral, atendiendo tanto a su vertiente física como intelectual, dejando todo ello a la iniciativa privada salvo la formación militar obligatoria (“efebía”). Esta aspiración de procurar a los jóvenes una educación integral con la que conseguir una ciudadanía sana y libre, libre por sus conocimientos, queda reflejada en un diálogo que tuvo como protagonista a Aristipo, cuando alguien le preguntó por el salario que cobraría por la educación de su hijo:
· Aristipo: Mil dracmas.
· Padre: ¿Mil dracmas? ¡Por mil dracmas puedo comprar un esclavo!.
· Aristipo: Hazlo, y de esa forma, por sólo mil dracmas, tendrás dos esclavos: Tu hijo y aquel al que hayas comprado.
Aunque en un principio, sólo una minoría selecta tenía acceso a esa educación integral, a finales del siglo VI a.C. el profesor privado fue sustituido por la educación colectiva, naciendo la escuela, a la que se da una gran importancia, como lo atestigua el hecho de que los habitantes de Trecen, al acoger, como veremos más adelante, a las mujeres y a los niños evacuados de la Atenas asediada por los persas antes de la batalla de Salamina, se preocuparon, entre otras cuestiones, de proporcionarles escuelas.
Por lo tanto en Atenas, a diferencia de lo que ocurría en Esparta, el individuo no constituía una mera pieza de la maquinaria estatal. Por el contrario, el Estado era una organización que debía permitir el desarrollo de la cultura y de la personalidad del ciudadano, de tal manera que en el ateniense se cultivaba y se apreciaban las artes, la literatura y la belleza. Desde los albores del siglo V a.C., la educación del ciudadano se basaba en una triada que comprende ejercicios físicos, iniciación musical y aprendizaje de la lectura y la escritura, incorporándose después la Retórica y, más tarde, la Filosofía. Para una élite quedaba una especie de enseñanza superior impartida por los sofistas, maestros itinerantes expertos en Retórica (arte de hablar) y Dialéctica (arte de persuadir), pero que en gran número de casos enseñaban también otras ciencias como Geometría y Aritmética, siendo, por tanto, divulgadores de la cultura griega. Más adelante, estos sofistas serían los encargados de formar también a los políticos, nueva inquietud que nacía entre la juventud ateniense. Finalmente, esta enseñanza superior se establecería ya en escuelas de ubicación fija en las que se impartían las distintas ramas del saber, como Filosofía, Ciencias, Política, Astronomía, etc., siendo la más famosa de ellas la Academia, fundada por Platón en el 387ª.C. y así llamada por desarrollar su actividad en el bosque en donde se encontraba la tumba de Academo, héroe local ateniense que había revelado a los Dióscuros, Cástor y Pólux, el lugar en el que Teseo guardaba prisionera a su hermana Helena tras el rapto de ésta.
Según el sistema educativo de Platón, las Matemáticas servían para seleccionar a las mentes más dotadas que procedieran posteriormente a desarrollar estudios más complejos, de tal manera que a la entrada de la Academia podía leerse: “Que no entre aquí quien no sepa Matemáticas”.[1]
Durante cuarenta años ejerció Platón la enseñanza en la Academia, manteniendo a lo largo de toda su vida una estrecha relación con sus exalumnos, a los cuales reunía periódicamente con motivo de banquetes que él mismo organizaba y durante los que se discutía sobre diferentes temas, se teorizaba y se filosofaba hasta altas horas de la madrugada. Estos banquetes, casi semiclandestinos, a menudo maquillados de un fin religioso [2], eran denominados “simposion”, cuyo significado no es otro que “banquete”, voz que se mantiene en la actualidad (simposium) para denominar a una reunión de gentes que tienen una actividad común.
Dos años después de la muerte de Platón, Aristóteles, que durante veinte años había frecuentado la Academia, fundó otro centro educativo llamado Liceo, en el que la música ocupaba un lugar muy destacado como medio de disciplinar la mente. Para Aristóteles, el mejor medio de conseguir que la mente ame lo noble y rechace lo innoble es hacerla vibrar con las melodías de la buena música.
En etapas posteriores, la educación fue haciéndose más y más completa, conteniendo, junto con la educación física, prácticamente todas las ramas del saber: Gramática, Música, Aritmética, Geometría, Astronomía, etc., alcanzándose así la educación integral del adolescente, alcanzándose lo que los griegos denominaban “enquiclos paideía”, concepto del que deriva nuestro vocablo “enciclopedia”, que alude a una publicación que contiene aspectos de todas las ramas del saber.
Esta visión escueta del concepto de individuo y de los distintos sistemas educativos en la antigua Grecia tiene como fin el abundar en el hecho de que, frente a la gran cohesión y la creciente pujanza que mostraba el imperio persa, con un gran territorio conquistado, un poderosísimo ejército y un todopoderoso rey, el mundo griego se presentaba disperso, invertebrado. En efecto, físicamente, la Hélade se conformaba en una especie de estados independientes que ocupaban un espacio geográfico común pero carentes de un sentimiento nacional o de una gran idea común que las aglutinara. Las polis griegas no eran tan sólo autónomas entre si, sino que, como hemos visto, la concepción de la vida, el desarrollo del individuo y los objetivos sociales eran totalmente antitéticos entre ellas. Por ello, con estos condicionantes, no resultará difícil comprender que resultaba una utopía el desarrollo de un sentimiento nacional común, de un sentimiento nacional helénico. Por el contrario, en aquellas ocasiones en las que las polis griegas hubieron de unir sus fuerzas, lo hicieron exclusivamente en base a una suma de intereses y sólo para hacer frente a una amenaza común, disipada la cual, la situación volvía a su estado previo y los intereses volvían a ser, una vez más, los exclusivos de la polis.
No obstante, si lo anterior es manifiesto e históricamente incuestionable, es preciso, al mismo tiempo, evitar caer en un análisis simplista que todo lo justifique en base a esta evidente desestructuración del mundo griego. En efecto, si lo anterior resulta cierto y contrastado por las actuaciones individuales de las polis, resultaría un grave error, en el que caen algunos autores, el dejar de considerar otros aspectos que hablan a favor de la existencia de un sentimiento de conjunto en el helenismo, que subyace en la diversidad, pero que en cierta medida aglutina a los griegos pese a la posible ausencia de un sentimiento nacional común. En efecto, pese a la invertebración evidente, existían condicionantes poderosos capaces de sublimar esta dispersión, de tal manera que la invertebración evidenciada en tantas ocasiones a lo largo de la Historia parece suponer más una proyección pragmática de la diversidad que la certificación de la misma. Por otra parte, estos condicionantes a los que aludimos no resultan en absoluto baladíes: Un espacio físico común y definido geográficamente, una lengua común, una tradición común, un panteón común y unas estirpes reales y heroicas con elementos troncales en muchas ocasiones asimismo comunes. Por todo ello, si bien es cierto que de manera formal no existía en el helenismo un sentimiento nacional común, pensar que condicionantes comunes de tanta entidad como los enunciados no sirvieran para aglutinar en cierta medida al mundo helénico resulta incomprensible.
En definitiva, en virtud de lo anterior, podemos deducir que la invertebración del mundo griego resulta más un aspecto formal, exclusivamente secundario a las circunstancias políticas, que una desunión de base cultural, religiosa o de otra índole que justificara en alguna medida el aislamiento entre las respectivas polis. Pese a la evidente fragmentación, hubo de existir un sentimiento supranacional, a veces identificado con el término “panhelenismo”, que históricamente se plasma en los hechos concretos más que en las meras especulaciones de los estudiosos. En efecto, existían en Grecia ciudades neutrales que eran consideradas patrimonio común de todos los griegos y que, a excepción de ocasiones puntuales, mantenían un status ajeno a las múltiples disputas que se dirimían entre las distintas polis. La existencia de estas ciudades, con unos status diferenciales y definidos en el mundo griego, resulta una muestra fehaciente de la existencia del sentimiento panhelénico y de la existencia, por tanto, de un sentimiento supranacional que subyacía bajo la invertebración formal. Estas ciudades a las que nos referimos son:
· La isla de Delos: En donde la Mitología sitúa el nacimiento de Apolo.
· Olimpia: Donde se encontraba el mayor templo de Zeus y donde se celebraban los juegos deportivos panhelénicos de mayor prestigio.
· Delfos: Donde se situaba el mayor templo de Apolo y el oráculo más prestigioso de toda la Hélade.
En el presente trabajo no nos referiremos a Delos ni a Olimpia, sino que nos ocuparemos exclusivamente de Delfos, lugar de origen de nuestra “columna de las serpientes” que encontramos en el antiguo hipódromo de Estambul.
Apenas nacido, el niño debe ser presentado ante una comisión de ancianos que decide si debe vivir o no. “Si era robusto y fuerte daban orden de criarlo, y si era débil –nos dice Plutarco- lo enviaban a los Apótetas, un lugar barrancoso en el monte Taigeto por el que lo despeñaban, basándose en el principio de que ni para uno mismo ni para la ciudad vale la pena que viva lo que desde el preciso instante de su nacimiento no está bien dotado de salud y de fuerza”. El niño que había pasado este primer examen permanecía en el hogar familiar hasta los siete años con el fin de proceder a su crianza, transcurridos los cuales, el Estado se encargará directamente de su educación hasta los veinte años, encuadrándolo en un grupo con estructura perfectamente jerarquizada y recibiendo una educación exclusivamente militar. A los veinte años, el joven se habrá convertido en un hoplita, soldado diestro en logística y en tácticas de combate, capaz de luchar en perfecto orden e integrado como una pieza más de una máquina militar perfecta cuyos motores son la disciplina, el orden, la estrategia y el valor, de tal manera que, en este hoplita espartano, convergen la total consagración a la polis, el espíritu de sacrificio, la obediencia ciega, la anulación de la personalidad y una austeridad ascética. Por ello, esta igualdad, esta uniformidad entre los ciudadanos, resulta inconciliable con la competición a título individual, motivo por el cual el deporte de competición desapareció al mismo tiempo que, en este contexto, es fácil comprender que, tanto la literatura como el arte, la poesía, etc., no sólo no formaban parte del programa educativo sino que pasaron a ser considerados pasatiempos indignos. Así, hasta el vocabulario se fue haciendo tan restringido, que el lenguaje de los espartanos se hizo de una cortedad tal que, unido a su desprecio por la retórica, sus frases, tan sólo buscando una absoluta claridad de expresión, se hicieron tan directas y concisas que, en la actualidad, denominamos como “lacónico” a un mensaje o una respuesta corta, directa, sin concesiones a la argumentación ni a los juegos de palabras, dado que se denominaba Laconia o Lacedemonia a la región del Peloponeso a la que pertenecía Esparta. Aún más, para el espartano, en la búsqueda del interés de su patria, no existen diferencias entre el bien y el mal, entre lo honrado y lo deshonesto, sólo existe el interés de Esparta. Por ello, en sus relaciones con los demás pueblos, no dudaban en utilizar el engaño o la traición si ello redundaba en beneficio de Esparta (en la Guerra del Peloponeso, librada contra la Liga Ática, liderada por Atenas, no dudaron en hacerse apoyar por los persas con dinero y una flota. Atenas, por el contrario, antes de la batalla de Salamina, había rechazado las ventajosas ofertas realizadas por Jerjes si aquella se mantenía al margen del conflicto). Cuenta Plutarco que Lisandro, el almirante vencedor de la batalla de Egospótamos que pone fin a la Guerra del Peloponeso, a quienes le criticaban por realizar gran parte de las cosas mediante el engaño les solía responder con una sonrisa: “A donde no llega la piel de león debe añadirse la de zorro”, lo cual da una idea fidedigna de lo dicho con anterioridad.
Por su parte, la mujer espartana gozaba de una independencia inusual en el resto de Grecia, en donde las jóvenes se criaban en el hogar y no recibían más educación que la relativa a las faenas domésticas. Por el contrario, en Esparta, las mujeres no vivían recluidas en casa y eran educadas de igual manera que los varones, con la única diferencia de que podían permanecer en el hogar familiar en lugar de separarse de él e integrarse en grupos educacionales. Sin embargo, el papel de la mujer en Esparta fue establecido desde una concepción utilitaria de la misma, convirtiéndola en robusta madre de vigorosos hoplitas, para lo cual llevaba a cabo una exhaustiva preparación física. No obstante, la mujer espartana estaba orgullosa de su papel, como lo atestigua Gorgófone, esposa del rey Leónidas, quien al ser preguntada por una extranjera que cómo era posible que las mujeres espartanas fueran las únicas que mandaban sobre los hombres, replicó: “Es que somos las únicas que parimos hombres”. Al igual que el hombre, la mujer espartana estaba tan mentalizada acerca de la preeminencia absoluta de los intereses del Estado frente a los de la familia, que en ella no había lugar para exteriorizar la ternura ni los sentimientos. Una prueba de ello es aquella mujer que había enviado a sus cinco hijos a la guerra y esperaba con ansiedad el desenlace de la misma. Cuando alguien llegó y le hizo saber, en respuesta a su pregunta acerca del resultado de la batalla, que sus cinco hijos habían muerto durante la misma, le replicó: “No fue esto lo que te pregunté, ruin, sino como le fue a la patria”.
Por el contrario, en Atenas, antítesis de Esparta, los ciudadanos vivían libres de la tutela del Estado, el cual respetaba el derecho de los padres a educar a sus hijos, teniendo, aquellos, la obligación de procurar a éstos una educación física e intelectual acorde con sus posibilidades económicas.
A pesar de que Atenas, como todo el mundo griego y antiguo en general, tenía la necesidad de poseer un ejército formado por hombres aguerridos, jamás tuvo la obsesión de preparar a sus jóvenes exclusivamente para velar por la defensa del país, sino que hizo todo lo posible para promocionar una educación integral, atendiendo tanto a su vertiente física como intelectual, dejando todo ello a la iniciativa privada salvo la formación militar obligatoria (“efebía”). Esta aspiración de procurar a los jóvenes una educación integral con la que conseguir una ciudadanía sana y libre, libre por sus conocimientos, queda reflejada en un diálogo que tuvo como protagonista a Aristipo, cuando alguien le preguntó por el salario que cobraría por la educación de su hijo:
· Aristipo: Mil dracmas.
· Padre: ¿Mil dracmas? ¡Por mil dracmas puedo comprar un esclavo!.
· Aristipo: Hazlo, y de esa forma, por sólo mil dracmas, tendrás dos esclavos: Tu hijo y aquel al que hayas comprado.
Aunque en un principio, sólo una minoría selecta tenía acceso a esa educación integral, a finales del siglo VI a.C. el profesor privado fue sustituido por la educación colectiva, naciendo la escuela, a la que se da una gran importancia, como lo atestigua el hecho de que los habitantes de Trecen, al acoger, como veremos más adelante, a las mujeres y a los niños evacuados de la Atenas asediada por los persas antes de la batalla de Salamina, se preocuparon, entre otras cuestiones, de proporcionarles escuelas.
Por lo tanto en Atenas, a diferencia de lo que ocurría en Esparta, el individuo no constituía una mera pieza de la maquinaria estatal. Por el contrario, el Estado era una organización que debía permitir el desarrollo de la cultura y de la personalidad del ciudadano, de tal manera que en el ateniense se cultivaba y se apreciaban las artes, la literatura y la belleza. Desde los albores del siglo V a.C., la educación del ciudadano se basaba en una triada que comprende ejercicios físicos, iniciación musical y aprendizaje de la lectura y la escritura, incorporándose después la Retórica y, más tarde, la Filosofía. Para una élite quedaba una especie de enseñanza superior impartida por los sofistas, maestros itinerantes expertos en Retórica (arte de hablar) y Dialéctica (arte de persuadir), pero que en gran número de casos enseñaban también otras ciencias como Geometría y Aritmética, siendo, por tanto, divulgadores de la cultura griega. Más adelante, estos sofistas serían los encargados de formar también a los políticos, nueva inquietud que nacía entre la juventud ateniense. Finalmente, esta enseñanza superior se establecería ya en escuelas de ubicación fija en las que se impartían las distintas ramas del saber, como Filosofía, Ciencias, Política, Astronomía, etc., siendo la más famosa de ellas la Academia, fundada por Platón en el 387ª.C. y así llamada por desarrollar su actividad en el bosque en donde se encontraba la tumba de Academo, héroe local ateniense que había revelado a los Dióscuros, Cástor y Pólux, el lugar en el que Teseo guardaba prisionera a su hermana Helena tras el rapto de ésta.
Según el sistema educativo de Platón, las Matemáticas servían para seleccionar a las mentes más dotadas que procedieran posteriormente a desarrollar estudios más complejos, de tal manera que a la entrada de la Academia podía leerse: “Que no entre aquí quien no sepa Matemáticas”.[1]
Durante cuarenta años ejerció Platón la enseñanza en la Academia, manteniendo a lo largo de toda su vida una estrecha relación con sus exalumnos, a los cuales reunía periódicamente con motivo de banquetes que él mismo organizaba y durante los que se discutía sobre diferentes temas, se teorizaba y se filosofaba hasta altas horas de la madrugada. Estos banquetes, casi semiclandestinos, a menudo maquillados de un fin religioso [2], eran denominados “simposion”, cuyo significado no es otro que “banquete”, voz que se mantiene en la actualidad (simposium) para denominar a una reunión de gentes que tienen una actividad común.
Dos años después de la muerte de Platón, Aristóteles, que durante veinte años había frecuentado la Academia, fundó otro centro educativo llamado Liceo, en el que la música ocupaba un lugar muy destacado como medio de disciplinar la mente. Para Aristóteles, el mejor medio de conseguir que la mente ame lo noble y rechace lo innoble es hacerla vibrar con las melodías de la buena música.
En etapas posteriores, la educación fue haciéndose más y más completa, conteniendo, junto con la educación física, prácticamente todas las ramas del saber: Gramática, Música, Aritmética, Geometría, Astronomía, etc., alcanzándose así la educación integral del adolescente, alcanzándose lo que los griegos denominaban “enquiclos paideía”, concepto del que deriva nuestro vocablo “enciclopedia”, que alude a una publicación que contiene aspectos de todas las ramas del saber.
Esta visión escueta del concepto de individuo y de los distintos sistemas educativos en la antigua Grecia tiene como fin el abundar en el hecho de que, frente a la gran cohesión y la creciente pujanza que mostraba el imperio persa, con un gran territorio conquistado, un poderosísimo ejército y un todopoderoso rey, el mundo griego se presentaba disperso, invertebrado. En efecto, físicamente, la Hélade se conformaba en una especie de estados independientes que ocupaban un espacio geográfico común pero carentes de un sentimiento nacional o de una gran idea común que las aglutinara. Las polis griegas no eran tan sólo autónomas entre si, sino que, como hemos visto, la concepción de la vida, el desarrollo del individuo y los objetivos sociales eran totalmente antitéticos entre ellas. Por ello, con estos condicionantes, no resultará difícil comprender que resultaba una utopía el desarrollo de un sentimiento nacional común, de un sentimiento nacional helénico. Por el contrario, en aquellas ocasiones en las que las polis griegas hubieron de unir sus fuerzas, lo hicieron exclusivamente en base a una suma de intereses y sólo para hacer frente a una amenaza común, disipada la cual, la situación volvía a su estado previo y los intereses volvían a ser, una vez más, los exclusivos de la polis.
No obstante, si lo anterior es manifiesto e históricamente incuestionable, es preciso, al mismo tiempo, evitar caer en un análisis simplista que todo lo justifique en base a esta evidente desestructuración del mundo griego. En efecto, si lo anterior resulta cierto y contrastado por las actuaciones individuales de las polis, resultaría un grave error, en el que caen algunos autores, el dejar de considerar otros aspectos que hablan a favor de la existencia de un sentimiento de conjunto en el helenismo, que subyace en la diversidad, pero que en cierta medida aglutina a los griegos pese a la posible ausencia de un sentimiento nacional común. En efecto, pese a la invertebración evidente, existían condicionantes poderosos capaces de sublimar esta dispersión, de tal manera que la invertebración evidenciada en tantas ocasiones a lo largo de la Historia parece suponer más una proyección pragmática de la diversidad que la certificación de la misma. Por otra parte, estos condicionantes a los que aludimos no resultan en absoluto baladíes: Un espacio físico común y definido geográficamente, una lengua común, una tradición común, un panteón común y unas estirpes reales y heroicas con elementos troncales en muchas ocasiones asimismo comunes. Por todo ello, si bien es cierto que de manera formal no existía en el helenismo un sentimiento nacional común, pensar que condicionantes comunes de tanta entidad como los enunciados no sirvieran para aglutinar en cierta medida al mundo helénico resulta incomprensible.
En definitiva, en virtud de lo anterior, podemos deducir que la invertebración del mundo griego resulta más un aspecto formal, exclusivamente secundario a las circunstancias políticas, que una desunión de base cultural, religiosa o de otra índole que justificara en alguna medida el aislamiento entre las respectivas polis. Pese a la evidente fragmentación, hubo de existir un sentimiento supranacional, a veces identificado con el término “panhelenismo”, que históricamente se plasma en los hechos concretos más que en las meras especulaciones de los estudiosos. En efecto, existían en Grecia ciudades neutrales que eran consideradas patrimonio común de todos los griegos y que, a excepción de ocasiones puntuales, mantenían un status ajeno a las múltiples disputas que se dirimían entre las distintas polis. La existencia de estas ciudades, con unos status diferenciales y definidos en el mundo griego, resulta una muestra fehaciente de la existencia del sentimiento panhelénico y de la existencia, por tanto, de un sentimiento supranacional que subyacía bajo la invertebración formal. Estas ciudades a las que nos referimos son:
· La isla de Delos: En donde la Mitología sitúa el nacimiento de Apolo.
· Olimpia: Donde se encontraba el mayor templo de Zeus y donde se celebraban los juegos deportivos panhelénicos de mayor prestigio.
· Delfos: Donde se situaba el mayor templo de Apolo y el oráculo más prestigioso de toda la Hélade.
En el presente trabajo no nos referiremos a Delos ni a Olimpia, sino que nos ocuparemos exclusivamente de Delfos, lugar de origen de nuestra “columna de las serpientes” que encontramos en el antiguo hipódromo de Estambul.
[1] Lo cual prueba una vez más, y ya desde entonces, la superioridad mental de los alumnos de ciencias sobre los de letras. Y la cosa no lleva visos de variar :)
[2] La Filosofía no gozaba por aquel entonces de simpatía alguna, por lo que Platón solía reunir a sus alumnos con el pretexto de rendir culto a alguna divinidad.
[2] La Filosofía no gozaba por aquel entonces de simpatía alguna, por lo que Platón solía reunir a sus alumnos con el pretexto de rendir culto a alguna divinidad.
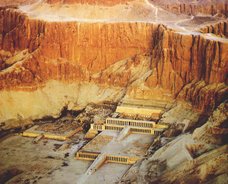

No hay comentarios:
Publicar un comentario